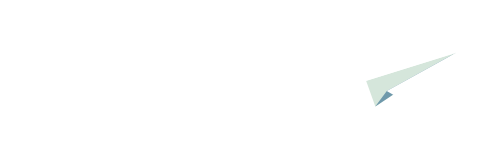La intensa dependencia del infante humano al nacer, mayor que la de cualquier otro infante del reino animal, requiere de varios años de apoyo y cuidados que suelen brindar sus padres y/o familiares cercanos. A la vez requiere de una comunidad que lo visualice como un ser vulnerable, merecedor de protección por parte de todos los integrantes de dicha comunidad.
Introducción
No obstante, tal protección está lejos de ser una realidad en numerosos países (incluido el nuestro). Las estadísticas de eventos negativos sufridos en la infancia son alarmantes: 52% de los niños viven eventos adversos al menos una vez en su vida y en la mayoría de estos casos se trata de experiencias repetidas numerosas veces a lo largo de la infancia (Felitti, Anda, Nordenberg, Williamson, Spitz, Edwards, Koss y Marks, 1998). Del conjunto de estos eventos negativos, el abuso sexual ocupa un lugar prominente (22%), apenas por debajo de las disfunciones causadas por vivir con uno o ambos padres adictos y seguido por el maltrato o abuso físico y emocional. Todos estos tipos de abuso comparten la característica de que, en una abrumadora mayoría de los casos, son ejercidos por familiares cercanos o miembros del primer círculo de relaciones del menor (Felitti et al., 1998).
Es decir, para estos niños, las personas encargadas directamente de brindarles seguridad y cuidados son las mismas que los lastiman física, emocional y/o sexualmente, lo que genera dos fenómenos que potencializan el daño: primero, el abuso, silenciado por la familia, se mantiene oculto y puede prolongarse y repetirse por años; segundo, los abusos comienzan justamente durante el periodo de mayor vulnerabilidad, cuando el niño carece de los medios para defenderse o para hablar del problema con alguien que pueda ayudarle, y cuando su cerebro se encuentra en desarrollo. La comunidad científica no ha logrado un acuerdo acerca de la manera de estudiar los efectos de estos eventos traumáticos repetitivos, así como tampoco existe un consenso sobre cómo diagnosticarlos y cuáles deben ser los tratamientos más adecuados para hacerles frente. En los sistemas oficiales de diagnóstico, estos eventos se engloban junto con eventos traumáticos únicos, con eventos ocurridos fuera de la familia y con eventos traumáticos no sociales (como los desastres naturales) bajo el nombre genérico de trastorno de estrés postraumático. Tal diagnóstico es confuso e insuficiente y dificulta la labor de los profesionales encargados de enfrentar el problema (D’Andrea, Bradley, Spinazzola y Van der Kolk, 2012).
Ante el panorama descrito, este artículo se propone dos objetivos: por un lado, revisar algunas de las últimas investigaciones acerca de los efectos de estos eventos traumáticos sobre el desarrollo neurobiológico y sobre el desarrollo de la relación de apego y, por otro lado, subrayar la importancia de tomar en cuenta estas investigaciones para hacer un diagnóstico más acertado del trauma infantil, especialmente en el caso del trauma complejo: relacional, repetido y que inicia durante las primeras etapas de la vida, como es, frecuentemente, el caso del abuso sexual infantil.
2. Efectos del trauma en el desarrollo neurobiológico del niño
La comprensión de los efectos que el trauma repetido durante la infancia produce en los individuos a lo largo de su vida ha ido creciendo en los últimos años desde múltiples enfoques: 1) mediante la asociación del trauma con enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas, 2) con la búsqueda de clusters de síntomas transversales y 3) a partir de la investigación de los mecanismos neurobiológicos subyacentes a los síntomas.
2.1. Asociación del trauma con enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas
En este primer caso, considerando las experiencias adversas como el maltrato y el abuso sexual en tanto factores que incrementan el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, se ha encontrado que los niños que han sido expuestos a traumas repetitivos, especialmente cuando sucede en edades tempranas, tienen una probabilidad significativamente mayor de desarrollar depresión, ansiedad, disociación, abuso de sustancias, trastornos de alimentación, psicosis, ideación suicida y trastornos de la personalidad (Cloitre y Beck, 2017). También se ha comprobado la relación entre el trauma múltiple y la presencia de trastornos en los años inmediatos, por ejemplo, trastorno negativista-desafiante, trastorno de conducta, autolesión, deserción escolar y dificultades sociales (Becker-Weidman, 2006), asimismo se estima que el hecho de tener antecedentes de trauma repetitivo explica entre 26 y 32% del riesgo de todos los trastornos psiquiátricos de adolescentes y adultos en la población general (McLaughlin, Green, Gruber, Sampson, Zaslavsky, Kessler, 2010). Además, estas experiencias se han relacionado también con un aumento en el riesgo de presentar trastornos no psiquiátricos, como disminución en las funciones cognitivas, por ejemplo, concentración y memoria; trastornos inmunológicos y cardiovasculares, cáncer, y trastornos psicosomáticos (Felliti et al., 1998), así como de experimentar violencia, ya sea como víctima o como agresor, y de morir a edades más tempranas (Cloitre y Beck, 2017). El reconocido estudio sobre las experiencias adversas en la infancia (ACE, por sus siglas en inglés), realizado con más de 17 000 adultos, subraya también el efecto acumulativo de dichos eventos (Anda, Felitti, Bremmer, Walker, Whitfield, Perry, Dube y Giles, 2006). Es decir, entre más tipos y eventos traumáticos se experimenten, mayor será la complejidad e intensidad de los síntomas (Bosquet, Blood y Egelands, 2013).
2.2. Asociación de trauma con clusters de síntomas transversales
En este segundo caso, se han buscado diferentes modelos para explicar las múltiples alteraciones y síntomas frecuentemente reportados en los casos de trauma repetitivo en la infancia. Así, se han propuesto grupos (clusters) de síntomas que resultan comunes a diferentes diagnósticos o que incluso son de tal impacto que, aun sin llenar los criterios de un trastorno, resultan en alteraciones y disminuciones en el rendimiento, la funcionalidad o la calidad de vida de las personas. Algunos de estos grupos de síntomas son: desregulación emocional, alteraciones en las funciones ejecutivas, alteración de la conciencia interoceptiva y alteraciones y limitaciones para la interacción social. Muchos estudios han partido de esta propuesta, tratando de encontrar qué grupo o grupos de síntomas caracterizan a estos niños. Por ejemplo, en un estudio realizado con 347 niños que se encontraban en los sistemas de protección o en familias temporales, se descubrió una prevalencia de alteraciones sociales e interpersonales tan significativa que se propuso considerar este grupo de síntomas como el rasgo clave o distintivo de los niños que han sufrido trauma repetitivo en la infancia; asimismo, se indicó que en estos problemas sociales la ansiedad se experimenta más como una vivencia de inseguridad frente al otro que como un trastorno de ansiedad generalizado o una fobia (Tarren-Sweeney, 2013). Van der Kolk, por su parte, considera las dificultades sociales, especialmente el aislamiento, la desconfianza y la dificultad para tolerar la intimidad, así como las conductas de agresión a sí mismos y a otros, como uno de los efectos más graves y comunes en los casos de trauma relacional y repetitivo en la infancia (Van der Kolk, 2005). La regulación emocional también ha sido ampliamente estudiada en estos casos, y se sabe que un déficit importante en la regulación de las propias emociones y muchas dificultades en el control de los impulsos son rasgos que caracterizan a esta población. Ya como adultos, estos pacientes se ven fácilmente sobrecargados por sus emociones, sin embargo, están tan desconectados de ellas que a veces ni siquiera tienen las palabras para describirlas (Van der Kolk, 2005; Briere, Hodges y Godbout, 2010).
Al no ser capaces de identificar las emociones en sí mismos, estos pacientes suelen también presentar dificultades para identificar las de los demás y no tienen la capacidad de recuperarse rápidamente del estrés, ya que requieren tiempos mucho mayores que el promedio de la población y no desarrollan totalmente sus habilidades para autocontrolarse o disminuir la intensidad de sus respuestas (especialmente de pánico, aunque se nota en todas las emociones). Además, presentan déficit en su capacidad de utilizar estrategias de expresión y monitoreo de sus emociones. La expresión emocional en ellos suele estar alterada por exceso de control, cuando se utilizan mecanismos de supresión, evasión, represión, o bien por falta de éste, cuando aparecen conductas impulsivas, inapropiadas para el contexto social o conductas agresivas contra sí mismos o contra los demás. En cuanto a la conciencia interoceptiva y los síntomas disociativos, ligados frecuentemente con las historias de trauma desde las primeras investigaciones psicoanalíticas, sabemos que los niños que han experimentado trauma repetitivo y temprano, y muy especialmente los que han vivido abuso sexual, presentan estos síntomas con mucha frecuencia (Schore y Schore, 2008).
La disociación puede manifestarse de diversas maneras: sentimientos de despersonalización, de irrealidad o desconexión con el propio cuerpo, con la sensación de que la propia identidad está fragmentada. Esto suele presentarse como respuesta a estímulos que son percibidos por el individuo como demasiado dolorosos, una respuesta que intenta evitar los pensamientos, sensaciones y emociones relacionados con el abuso (Briere et al., 2010). Paradójicamente, aunque los niños con historias de abuso sexual reportan frecuentemente sentimientos de desconexión con su propio cuerpo, a menudo refieren también muchas preocupaciones y trastornos somáticos. Ante este panorama, no es sorprendente que los pacientes que han vivido este tipo de experiencias presenten también dificultades para la interocepción o la conciencia del estado de su cuerpo: estar conscientes de sus sensaciones físicas puede fácilmente despertar recuerdos de sensaciones ligadas al abuso y provocarles tanta tensión que prefieren suprimirlas de la conciencia (Cross y Bradley, 2017). Finalmente, las alteraciones en las funciones ejecutivas constituyen un grupo de síntomas frecuentemente reportado en los grupos de niños que han vivido experiencias adversas, especialmente repetitivas y durante la infancia temprana. El término funciones ejecutivas se refiere a las funciones coordinadas principalmente por la corteza frontal y prefrontal que facilitan la adaptación entre estímulos externos e internos para alcanzar metas propuestas y las respuestas emocionales y conductuales flexibles y apropiadas al contexto; entre ellas, se consideran principalmente: memoria de trabajo, flexibilidad cognoscitiva, control inhibitorio de respuestas aprendidas, planeación y organización de tareas, orientación hacia la meta y la habilidad de formar conceptos abstractos Estas funciones suelen alterarse por la exposición a eventos traumáticos repetitivos en la infancia, y, además, se observa que los déficits crecen de manera proporcional a la gravedad y la frecuencia de las experiencias traumáticas (Cross y Bradley, 2017).
2.3. Mecanismos neurobiológicos subyacentes a los síntomas
En este tercer caso, se han dado grandes pasos para descubrir progresivamente los mecanismos neurobiológicos implicados en la generación de los síntomas y trastornos derivados del abuso. Gracias a los estudios de neuroimagen y al desarrollo de las neurociencias en general, se ha logrado estudiar mucho de lo que sucede en el cerebro en desarrollo cuando es expuesto a episodios de abuso y/o maltrato y se conocen al menos seis mecanismos que explican los síntomas mencionados en los apartados anteriores y que se describen a continuación.
2.3.1. Respuesta de estrés
Puesto que los abusos o experiencias traumáticas pueden suceder en cualquier momento, los niños viven en un estado de terror continuo, activando la respuesta de estrés (reacción de lucha o huida, mejor conocida en inglés como fight-flight or freeze) con mucha frecuencia y durante periodos prolongados de tiempo, es decir, pasan gran parte del día en estados de hipervigilancia. Si bien la respuesta de estrés resulta adaptativa y tiene un alto valor de supervivencia al preparar al organismo para enfrentar un peligro ya sea defendiéndose, huyendo de éste o congelándose (fight-flight or freeze) por un lapso de tiempo para evadirlo, en los casos de abuso sexual o maltrato las diferencias que existen entre la víctima y el agresor (en fuerza, tamaño, poder, habilidades, recursos, etc.) son tan grandes que el niño no logra escapar del agresor, ni siquiera apoyado por la carga energética y de fuerza que le brinda la respuesta de estrés. De manera que la cascada de cambios que acompañan a esta respuesta ejerce su acción no sólo durante los periodos cortos y poco frecuentes para los que está biológicamente diseñada, sino durante periodos de tiempo mucho más prolongados y frecuentes, alterando la bioquímica, la fisiología e incluso la morfología del cerebro en desarrollo. A este fenómeno se le conoce como exposición crónica al estrés (chronic stress exposure) y sus efectos se explican a través de varios mecanismos. Bajo condiciones normales, la rama simpática del sistema nervioso se prepara para manejar el estrés mediante la respuesta conocida como fight or flight: incrementa las secreciones glandulares, eleva el nivel de glucosa en la sangre, acelera el corazón, dilata los bronquios y acelera la respiración, dilata las pupilas, aumenta la sudoración y acelera la actividad mental. La rama parasimpática, por otro lado, calma, reduce el gasto energético, ayuda a descansar, regenerar y mantener el equilibrio en todos los órganos. Estas respuestas son automáticas, tienen una “vía corta” por su importancia para la sobrevivencia y se activan antes de que la información sea procesada en corteza cerebral, que queda momentáneamente superada previo a que empiece a modular la respuesta mediante las habilidades superiores de pensamiento y procesamiento conscientes (Heller y Lapierre, 2012). Cuando el peligro es tan grande o de tal naturaleza que no es suficiente (o resulta imposible) enfrentarlo o escapar de él, o si por cualquier razón se pierde la regulación de este sistema de estrés, hay una respuesta alternativa: congelarse, inmovilizarse por completo, perder la conciencia. Esta respuesta, conocida en inglés como la respuesta de freeze, es mediada por la parte más primitiva del sistema vagal (del nervio vago): el vago amielínico (no mielinizado). Según la teoría del Dr. Porges, el sistema polivagal tiene tres niveles jerárquicos:
- 1) el más desarrollado, exclusivo de los mamíferos, es el sistema de involucramiento social, o sistema vagal dorsal, que permite la exploración, la actividad social, el interés por acercarse a otros, abrazar, escuchar y entender las palabras, comunicarnos. Este sistema está activado siempre que el individuo se siente seguro (Porges y Buczynski, 2012);
- 2) cuando el individuo se siente en peligro, se activa el sistema defensivo simpático —que también involucra al sistema vagal—, la respuesta de estrés previamente mencionada, y 3) si esta respuesta no lleva al individuo a superar el peligro, se recurre al tercer nivel, la respuesta amielínica o respuesta vagal ventral (Porges y Buczynski, 2012). Ahora bien, ¿qué sucede si el individuo se encuentra constantemente regido por los sistemas de defensa? Si se ha visto forzado a recurrir al sistema vagal amielínico, este sistema se vuelve dominante. De esta manera, el niño se inmoviliza cada vez más profundamente, llega al colapso e incluso a la disociación, y esta dominancia conduce a que ni el sistema de involucramiento social, ni los otros sistemas de acción como la curiosidad, la diversión, etc., se desarrollen adecuadamente, lo que daña sus habilidades sociales y de comunicación y limita su espectro de actividades (Panksepp, 2006; Heller y Lapierre, 2012). En estos casos, además, se favorece el aislamiento sobre el contacto con los demás como estrategia para modular los estados de alerta; también se ha demostrado que se afecta la capacidad de reparación del ADN y se incrementa la vulnerabilidad a las enfermedades. Es importante señalar que, debido a que el niño se mantiene en hipervigilancia, activando la respuesta de estrés durante los largos periodos en los que no está sufriendo el abuso o maltrato, pero ante señales de que dicho abuso podría producirse (por ejemplo, cuando el adulto causante del abuso está en casa o cuando el niño no sabe qué sucederá en una situación nueva), se provoca la exposición crónica al estrés, cuyas consecuencias son amplias como ya se mencionó.
2.3.2. Alteración del eje hipotalámico-pituitario-adrenal
Este eje es fundamental para la respuesta al estrés. Ante su activación crónica, la liberación de hormonas que señalan y manejan la respuesta ante el peligro se alerta continuamente y no permite una regulación adecuada de este sistema, lo que además de tener un efecto desregulador en el cerebro del individuo, impide la secreción de opioides que acompañan las conductas de vinculación y los sentimientos de seguridad. Al mismo tiempo, conduce a que las emociones que acompañan esta respuesta (miedo, terror, angustia, etc.) se conviertan en las emociones dominantes en la vida del niño. Los cambios provocados por la respuesta de estrés, además, cambian continuamente la actividad dominante de la corteza frontal, responsable de las actividades y funciones ejecutivas, a la corteza posterior, encargada de la vigilancia, lo que puede generar diversas alteraciones en los niveles de desarrollo de dichas funciones (Panksepp, 2006; Heller y Lapierre, 2012; Cross y Bradley, 2017). 2.3.3. Elevación crónica de los niveles de cortisol La activación repetida de esta respuesta al estrés altera la regulación de los glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo, elevando los niveles basales de esta hormona y ocasionando una disminución más lenta después de cada evento (Tarullo y Gunnar, 2006). Estas alteraciones, que mantienen niveles elevados de glucocorticoides, pueden interferir con la expresión neurotrófica del gen FKBP5 y con la síntesis de proteínas a través del cerebro, particularmente dentro del hipocampo y la corteza prefrontal, lo que genera una neurogénesis y una neuroplasticidad reducida, así como también una conectividad disminuida entre ambas regiones (Cross y Bradley, 2017). Los niveles crónicamente elevados de cortisol pueden también dañar el sistema inmunológico, contribuir a la formación de úlceras, a la disminución e incluso la atrofia de las células del hipocampo y al deterioro de tejidos en las vísceras y el tejido cardiovascular. Asimismo, esta elevación en los niveles de cortisol genera síntomas de ansiedad y pánico (Heller y Lapierre, 2012).
2.3.4. Poda neuronal
Las dos alteraciones anteriores generan que, durante los periodos de poda neuronal, las conexiones entre el sistema límbico y la corteza prefrontal se poden, se pierdan, mientras que las que mantienen la acción ante el estrés y el peligro se mantienen y refuerzan, generando desregulación emocional y alteraciones sociales (Messman-More y Bhuptani, 2017).
2.3.5. Integración y coherencia
Para realizar las numerosas y complejas funciones que nos permiten responder a la realidad externa, funcionar socialmente y adaptarnos a los cambios, el cerebro necesita analizar la información que recibe, compararla con la recibida en situaciones y experiencias anteriores, determinar si existen similitudes o debe crearse una respuesta totalmente nueva. Durante estas tareas, el cerebro toma los estímulos individuales que se procesan en diferentes regiones y después realiza nuevas síntesis mediante una función conocida como función de reentrada, es decir, reintegra los estímulos analizados y les da un significado. Para que esta nueva síntesis se realice de manera completa, el cerebro debe incluir todos los elementos recibidos y compararlos con los que tiene almacenados. En situaciones de emergencia, puede usarse una vía corta, más rápida pero menos precisa, que consiste en buscar similitudes con patrones anteriores que resultaron dolorosos o dañinos. El cerebro del niño expuesto crónicamente al estrés utiliza esta vía corta con demasiada frecuencia y responde a la similitud de patrones antes de haber procesado todos los datos, y además no logra una función de reentrada completa, lo que ocasiona, primero, nuevas activaciones de la respuesta de estrés y, segundo, una incapacidad de integrar las huellas sensoriales de un evento en un todo coherente, dejando la información desintegrada y confundiendo eventos pasados con eventos actuales (Teicher y Samson, 2016). Otra de las vías que altera la capacidad de integración de la experiencia como un todo es el impacto de la sobreexposición al estrés sobre la conexión entre el hipocampo y la corteza prefrontal. En circunstancias normales, el hipocampo recibe información perceptual (qué o quién) y la liga con información contextual (cuándo y dónde), mientras que la corteza prefrontal, por su lado, ofrece las características de atribuciones (por qué) y facilita el recuerdo; también modula la carga emocional al regular la amígdala. En los casos de exposición crónica al estrés, esta conexión es afectada de forma que no solamente realiza asociaciones inapropiadas entre la información contextual, perceptual y atribucional sobre los eventos traumáticos, sino que también dificulta las capacidades de recordar conscientemente y de disminuir el miedo durante el proceso de recuerdo (Tata y Anderson, 2009; Briere, Hodges y Godbout, 2010; Cross y Bradley, 2017; Messman-More y Bhuptani, 2017). De esta manera, una de las consecuencias más impactantes del trauma repetido durante la infancia es la ruptura del proceso que normalmente lleva a una integración entre las diferentes áreas del cerebro y entre el cerebro y el resto del organismo, así como entre el organismo y el mundo exterior, impidiendo la integración y la regulación adecuada en muchas zonas y niveles cerebrales, lo que, entre otras cosas, impide un sentimiento de coherencia interna, de seguridad y continuidad en la vida. 2.3.6. Periodos sensitivos en el desarrollo del cerebro Recordemos además que el cerebro tiene un periodo de maduración mayor que el resto de nuestros órganos, por lo que las alteraciones tempranas pueden impedir o modificar el funcionamiento de numerosas áreas cerebrales al influir de manera negativa sobre los procesos de neurodesarrollo. Entre más temprano inicie el trauma, más global resulta el impacto en la fisiología y la psicología del niño. Este impacto se ve acrecentado además si el trauma ocurre durante los periodos sensibles del desarrollo, periodos en los que la plasticidad se encuentra incrementada, lo mismo que la neurogénesis, el crecimiento sináptico y la organización de circuitos neuronales (Teicher y Samson, 2016). Por ejemplo, Tata y sus colaboradores han demostrado impactos dependientes de la edad en los casos de trauma en el volumen de la amígdala, la corteza prefrontal y el hipocampo (Tata y Anderson, 2009).
3. Efectos en el desarrollo de la relación de apego
La teoría del apego surge del trabajo de dos grandes investigadores, John Bowlby (1988) y Mary Ainsworth (1979), y reúne información y conceptos de muchas disciplinas: etología, psicoanálisis, psicología del desarrollo, neurobiología, etc. A continuación, describiremos algunos conceptos fundamentales de esta teoría. Para crecer mentalmente sano, el niño debe experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre (o cuidador primario), en la cual ambos disfruten y encuentren satisfacción. La conducta de apego está constituida por un número de respuestas instintivas que tienen la función de vincular al infante con su madre y a ésta con el infante. Entre estas respuestas se encuentran la succión, la tendencia a aferrarse o agarrarse de la madre, el seguirla de un lugar a otro y las de sonreír y llorar. Estas conductas maduran independientemente, pero se van integrando y enfocando específicamente hacia la figura de la madre alrededor de los seis meses de vida. Esta relación posibilita la supervivencia física y constituye la base para el desarrollo emocional: la figura de apego es la fuente de seguridad a la que el niño recurre en casos de dolor, miedo, peligro y otras necesidades. Además, facilita la regulación emocional del pequeño, ya sea mediante la contención en situaciones de sobrecarga o bien funcionando como yo auxiliar para modular la intensidad de las emociones. Cuando por alguna razón el niño es separado de su madre, se produce una reacción que se puede dividir en tres fases: a) protesta, relacionada con la angustia que ocasiona el hecho de no tener cerca a la madre, b) desesperación, relacionada con el dolor, el duelo y c) desesperanza o negación, relacionada con mecanismos de defensa, especialmente con la represión. En casos de separaciones largas o de pérdida, las consecuencias para el niño pueden ser muy dolorosas. Existen tres tipos principales de organización del apego en la población en general: seguro, ansioso-evitativo y ansioso-resistente. En las poblaciones con mayor psicopatología, como los psiquiátricos, y en los casos de adicciones y maltrato severo se observa un cuarto estilo: el apego desorganizado. La sensibilidad y la capacidad de respuesta maternas tienen mucho peso en la determinación del tipo de apego que desarrollará el bebé, pero también influye el temperamento del bebé y el grado de ajuste entre los temperamentos de ambos. Cuando el apego se establece adecuadamente, las conductas relacionadas con éste son valoradas y placenteras para el bebé y la madre, en tanto que, si existen dificultades, resultan desagradables y dolorosas para ambos. A partir del tipo de apego que se desarrolle, el bebé construye sus modelos internos de trabajo en relación consigo mismo y con la figura principal de apego.
Estos modelos incluyen componentes cognitivos y afectivos. Algunos de los elementos más importantes de estos modelos están constituidos por los patrones de respuesta de la madre ante los intentos del niño de buscar su proximidad. Cuando la madre ha reconocido y respondido a las necesidades de protección y confort, respetando al mismo tiempo las necesidades de exploración independiente, el niño desarrollará una imagen de sí mismo como valioso y capaz, mientras que, por el contrario, si el padre o madre ha rechazado los mensajes de confort y protección del pequeño, o se ha negado a permitir su exploración independiente, el niño desarrollará una imagen de sí mismo como no valioso e incompetente. Con la ayuda de los modelos internos de trabajo, el niño predice las respuestas de la figura de apego y planea su propia respuesta. De esta manera, esos modelos conforman la base de la identidad del niño y, más adelante, de su autoestima; asimismo, tienen un efecto muy importante sobre sus relaciones sociales (Ainsworth, 1979; Bowlby, 1988; Bretherton, 1992; Hesse y Main, 2000; Grossmann y Waters, 2005; Main, Hesse y Kaplan, 2005; Sroufe, 2005; Fraley, 2010). ¿Qué sucede en los casos de trauma, especialmente cuando se trata de trauma relacional, repetitivo, y que inicia en la temprana infancia? Existen dos diferentes grupos de circunstancias: 1) cuando el cuidador primario o figura primaria de apego es la misma persona que comete el abuso y 2) cuando el abuso es cometido por alguien diferente a la figura primaria de apego.
3.1. Cuando el cuidador primario o figura primaria de apego es la misma persona que comete el abuso
Existen muchas investigaciones sobre los efectos del trauma en la relación de apego cuando el cuidador primario es también el causante del abuso o maltrato. Sabemos que en estos casos resulta imposible organizar un estilo de apego seguro y modelos de trabajo confiables. El niño que vive estas circunstancias se ve enfrentado a un dilema imposible: ante el terror que experimenta durante los episodios de abuso y maltrato, se activará el sistema de apego, lo que llevaría al niño a buscar seguridad y protección en su figura primaria de apego, sin embargo, acercarse a dicha figura activa el sistema de protección, impulsándolo a huir de esta misma figura (Cassidy y Mohr, 2001). Este dilema se encuentra en la base del apego desorganizado. En este tipo de apego, el niño tiene pocas opciones, una de ellas consiste en tratar de evitar la confusión excluyendo de su conciencia información relacionada con la figura de apego. Bowlby denominó sistema segregado a este material excluido de la conciencia, mismo que ayuda a explicar la conducta bizarra y desorganizada que se observa al valorar a estos pequeños en la evaluación de apego o “situación extraña” (Bowlby, 1988). Otra opción que pueden utilizar los niños ante este dilema es la defensa disociativa. La habilidad de disociar durante los eventos más dolorosos permite que coexistan sentimientos y patrones de apego intensos y contradictorios hacia la figura primaria de apego. Permite también que el niño mantenga una habilidad limitada de experimentar las conductas y emociones del apego a pesar del daño infligido por su figura primaria de apego.
De esta manera, la disociación sirve también como una estrategia protectora a la relación con el padre abusivo, posibilitando la supervivencia del menor, que no puede escapar ni buscar otra figura protectora. Sin embargo, ambas opciones tienen un alto costo emocional: la identidad del niño se fragmenta en dos o más partes, algunas de las cuales tienen acceso a los recuerdos traumáticos y otras, no (Bailey y Brand, 2017). Una tercera opción ante la carga del dilema creado por una figura de apego que al mismo tiempo es una figura que aterroriza y maltrata al pequeño es utilizar patrones de defensa rígidos, limitando el desarrollo de sus habilidades. Los tres más conocidos son los propuestos por Liberman y Pawl (1990, citado por Bacon y Richardson, 2001). El primero consiste en inhibir casi por completo la exploración, restringir el afecto y mantenerse en hipervigilancia y miedo continuos; el segundo se caracteriza por el uso de la exploración sin la posibilidad de tener una base segura para los momentos difíciles, y manifiesta una gran inquietud poco controlable y con una muy alta propensión a caídas y accidentes; el último consiste en realizar una inversión de roles, en la cual el niño se vuelve responsable de mantener la proximidad y “proteger” al adulto. En este patrón defensivo se observa una pseudo-madurez y una excesiva dependencia en las propias fuerzas, imposibilitando a veces el pedir o recibir ayuda (Cassidy y Mohr, 2001; Becker-Weidman, 2006). Como puede apreciarse, el costo emocional de estos patrones también es muy alto y deja al niño solo para enfrentar los intensos sentimientos de terror, desamparo e impotencia que genera el abuso, lo que a su vez tiene un alto impacto en sus habilidades de regulación emocional. Puede decirse mucho más sobre el apego desorganizado y sus efectos a largo plazo, especialmente su correlación con muchas psicopatologías severas, sin embargo, no es posible revisar todo ese material en este artículo.
3.2. Cuando el abuso es cometido por alguien diferente a la figura primaria de apego
Al respecto existe mucho menos investigación, particularmente porque en estos casos el abuso sexual se separa de los otros grupos de abuso: es muy frecuente que el abuso sexual sea cometido por miembros de la familia o del círculo más cercano a los niños, pero no es común que sea cometido por la madre o por el cuidador primario, mientras que el maltrato, físico y emocional, sí lo suele llevar a cabo la figura primaria de apego. ¿Cómo impacta en el desarrollo del apego el hecho de que el niño viva experiencias desorganizadoras de abuso sexual en un contexto, mientras que en otros tenga un cuidador relativamente seguro y estable, pero que no es capaz de detectar ni de evitar el sufrimiento y el terror que estas experiencias le generan? ¿Cómo integra el niño las diferentes experiencias en sus modelos de trabajo? Las respuestas a estas preguntas son hasta ahora tentativas. Un primer camino para intentar responderlas es revisar la forma en que los niños se relacionan con otras personas que interactúan cercanamente con ellos, además de su madre o figura primaria de apego, por ejemplo, con su padre, cómo se forman sistemas de apego diferentes y cómo se complementan o se integran ambos en los modelos internos de trabajo del niño. Sabemos que los niños que tienen más de una figura de apego establecen una especie de jerarquía y que pueden desarrollar diferentes estilos de apego con cada una de ellas, dependiendo de la calidad de las interacciones. Esto sugiere que los niños pueden internalizar diferentes modelos de trabajo y utilizarlos de forma específica con cada una de las personas (Bowlby, 1988).
Sin embargo, cuando las experiencias entre una y otra son incompatibles, es mucho más probable que el niño deba recurrir a separar las experiencias y formar los modelos internos de trabajo segregados, como es el caso de los niños con apego desorganizado. En estos casos, uno de los modelos queda como dominante y funciona como regulador de las percepciones y emociones del niño, mientras que los demás quedan al margen. Sin embargo, en casos de estrés o de sobrecarga, estos modelos secundarios pueden aparecer y responder a las emociones con respuestas y pensamientos que resultan extraños para el individuo, generando experiencias disociativas y un sentido del yo desintegrado e incoherente (Liotte, 2006). En estos momentos de disociación, los niños se pueden comparar a los que describe Bowlby hablando de la pérdida de la madre o cuidador primario: “en un estado de profundo distanciamiento e indiferencia” (Bacon y Richardson, 2001). Estos otros modelos de trabajo también dificultan todas las relaciones interpersonales futuras, ya que las experiencias de dolor, abuso, terror y de ser “cosificado” quedan internalizadas y forman defensas que impedirán la intimidad, la cercanía y la confianza plenas (Liotte, 2006). Más adelante, esta disociación se acrecienta cuando los niños observan las discrepancias entre la figura pública de la persona que comete el abuso y la experiencia privada, dolorosa, aterradora de esta misma persona en los momentos del abuso. En los casos de abuso sexual que se denuncian y en los que los niños son separados del abusador y llevados a familias temporales o bien a albergues para posteriormente ser adoptados, se ha observado que esta fragmentación o desorganización del sentido de identidad no se supera a pesar de que los padres adoptivos provean un ambiente estructurado, cálido y seguro. En estos casos, los niños desarrollan estrategias de interacción social más eficientes, relaciones interpersonales más funcionales, pero en situaciones de estrés y sobrecarga emocional las partes no dominantes de los modelos internos de trabajo vuelven a aparecer y las dificultades para la intimidad y la confianza permanecen (Liotte, 2006).
Otro camino para buscar la manera en la que estos niños integran las experiencias incompatibles que provoca el abuso es a través de las investigaciones sobre la mentalización o función reflectiva, que se refiere a “the capacity to consider close relationships and the self in terms of mental states and see the behaviours of significant others in terms of underlying psychological motivations, thought, feelings, intentions, and desires”1 (Ensink, Normandini, Target, Fonagy, Sabourini y Berthelot, 2015: 204). Esta capacidad se forma través de las relaciones con las figuras de apego y forma parte de un sentido del yo integrado y coherente. Puesto que, como hemos visto, el yo no se desarrolla en forma integrada cuando ha habido abuso sexual repetido y temprano, esta función suele quedar menos desarrollada, como bien sugieren Ensink et al.: “it is also difficult to develop the capacity to imagine the minds of others and to mentalize in relation to others without the experience of having been treated as someone with a mind”2 (2015: 204). Además, puesto que los padres o figuras primarias de apego no son conscientes de las experiencias de abuso que el niño sufre, no pueden ayudarle a integrar las vivencias, a ponerlas en palabras ni a impedir que el niño internalice modelos de trabajo en los que no es digno de ser cuidado, consolado, protegido. Una de las consecuencias del abuso será entonces la dificultad para desarrollar esta función reflexiva, lo que deja a los niños sin poder ver correctamente lo que está detrás de la conducta de los demás, facilitando la repetición de los abusos en otros casos y circunstancias. Es decir, para 1 “[L]a capacidad de entender los estados mentales y la conducta, tanto de las relaciones cercanas como de sí mismo, en términos de sus motivaciones, pensamientos, intenciones y deseos” (la traducción es mía). 2 “[E]s difícil también desarrollar la capacidad de imaginar las mentes de otros y mentalizar la relación con otros, sin la experiencia de haber sido tratado como alguien que posee una mente” (la traducción es mía) integrar o poder funcionar con las experiencias incompatibles y abrumadoras del abuso, los niños necesitan renunciar a algunas de sus funciones y habilidades. También en el campo de la sexualidad, los niños deben hacer un trabajo complicado y frecuentemente imposible.
La excitación generada en el cuerpo del niño por el abuso sexual se convierte en una sobrecarga para su mente que no tiene la madurez para procesarla: la experiencia de ser sobreestimulado, de no ser contenido ni apoyado para procesar y regular las intensas emociones del abuso, genera una visión de la sexualidad como peligrosa, como algo que excede la habilidad del niño para procesarla (Benjamin y Galit, 2015). Este miedo se acompaña de vergüenza y de un sentido de inadecuación que afecta directamente el sentido de ser un hombre o una mujer “real”. Por otro lado, la sexualidad requiere del otro. Es una función que no puede realizarse en soledad. Todo ser humano requiere el apoyo de otro para procesar la carga de excitación que genera, pero los adultos que de niños sufrieron abusos sexuales no pueden confiar lo suficiente en el otro sin sentir que serán invadidos, agredidos o, de alguna manera, puestos en peligro. El niño que vivió abuso, sin un trabajo terapéutico adecuado no puede disfrutar de una sexualidad plena dentro de una relación complementaria, equitativa, de intimidad y seguridad. No se siente a gusto con su sexo, no se siente “suficientemente” hombre o “suficientemente” mujer, no tolera la sobrecarga de la excitación sexual y no tiene las habilidades para hacer frente a la demanda de entrega de sí mismo que requiere una relación de pareja, porque no está seguro de poder entregarse sin destruir la vulnerable integración de su yo (Benjamin y Galit, 2015).
4. Viñetas clínicas
4.1. Primera viñeta
A es una paciente de 41 años, soltera, que llega a consulta debido a que sufre crisis de angustia y depresión. Se encuentra en tratamiento médico y psiquiátrico y se le recomendó la terapia para ayudarla con la angustia y la depresión. Su discurso es desorganizado y le cuesta trabajo estructurar sus experiencias en una línea del tiempo, refiere los problemas que tuvo en su anterior trabajo, donde se sintió muy poco entendida, rechazada, criticada y en donde se le pedía frecuentemente que hiciera trabajos fuera de su horario, de su puesto, y que otras personas se negaban a realizar. El recuerdo de algunas de sus experiencias la alteraba tanto que se sentía angustiada, con “un hoyo en la panza” y no lograba disminuir la angustia narrando la experiencia, explorando o validando sus emociones, ni integrando la experiencia cognitivamente. Con mucha frecuencia cerrábamos la sesión con una aparente comprensión de lo que había causado su angustia, parecía haber reintegrado la experiencia y hablaba de ella con calma y buen insight, sin embargo, al despedirse se quejaba de que no podía con la angustia que estaba empezando a crecer otra vez y temía no poder controlarla. Frecuentemente enviaba mensajes entre las sesiones porque no podía calmarse. Decidimos hacer más largas las sesiones para que pudiera procesarlas cognitivamente y tener tiempo de que los afectos surgieran y se trabajaran, sin embargo, nada lograba disipar su angustia una vez que se disparaba, y se disparaba con mucha frecuencia. Durante este tiempo, A se encontraba tomando una dosis bastante alta de ansiolíticos, a pesar de lo cual poco a poco me fue contando que “vivía” con la angustia, es decir, que así se sentía todo el tiempo; en las sesiones se incrementaba, pero nunca desaparecía. En sus sueños se observaba la misma angustia que contaba en sus sesiones y cuando traía sueños a consulta, a menudo volvía a sentirse tan angustiada que debíamos detener el trabajo. Sus emociones la sobrecargaban, la desorganizaban y las estrategias habituales eran totalmente ineficaces... cuando las aplicaba, porque otra característica del trabajo con A es que no seguía las indicaciones, se defendía de las preguntas, de los intentos de profundizar en sus sentimientos o en sus miedos; cuando lograba trabajar un sueño y ver algo que había detrás, “dejaba de soñar” por meses; cuando un escrito o un dibujo suyo nos abría las puertas, dejaba de escribir o dibujar, etcétera. Tenía miedo de que el enojo o la tristeza “la desbordaran”, pensaba que podía volverse loca si salían sus emociones, o morirse (literalmente) de dolor. Cuando empezamos a explorar temas de sexualidad se definía como asexual. Decía que el sexo no le interesaba y que no le gustaba ser mujer. Tampoco es que le hubiera gustado ser hombre, pero sí le gustaría no tener cuerpo. Y en cierto sentido casi lo conseguía, estaba tan desconectada de su cuerpo que no se daba cuenta cuando se estaba enfermando, hasta que alguien la sentía muy caliente o le veía mala cara, entonces reconocía que tenía fiebre, por ejemplo. Socialmente era una gran ayudadora, siempre dispuesta a hacer cosas por los demás, familiares y amigas, sin embargo, le era casi imposible pedir ayuda y también le costaba aceptar la ayuda que se le ofrecía. A pesar de todas las dificultades mencionadas, nunca faltaba a sus sesiones.
Cuando llevaba más de un año en terapia, mencionó varias veces durante un periodo de tiempo recuerdos borrosos de que alguien la tocaba. Buscando ayudarle a integrar la situación, utilizamos las técnicas de EMDR, y se fue abriendo paso el recuerdo de un abuso terrible, multitudinario, realizado al menos una vez cada mes durante varios años entre sus 5 y 10 años de edad en las reuniones familiares. Se defendió de estos recuerdos con todas sus fuerzas y, a pesar de que se fueron aclarando y fue recordando detalles precisos de los abusos, incluso de sus experiencias de despersonalización, en las que veía todo lo que le hacían desde el techo del cuarto, a menudo preguntaba si no estaría imaginándolo todo, si no estaría exagerando y, sobre todo, si sería su culpa. Tenía muchos problemas para reprocesar el material, ya que ella revivía la experiencia de abuso: no la recordaba como algo pasado, sino que literalmente la volvía a vivir. Odiaba a la niña que fue, a la niña que no pudo defenderse; cuando hablaba de ese tiempo, se describía sucia y manchada, sin valor. Se culpaba de no haberse defendido, de no haber hablado, de “haber permitido” el abuso. Con frecuencia se definía a sí misma como rota, partida en pedacitos, incompleta “como si tuviera un hoyo en mi yo”.
En el tiempo en que comenzó el abuso, tuvo muchos cambios de conducta y problemas de salud, sin embargo, nadie en la familia ni en la escuela a la que asistía supo interpretarlos y relacionarlos con el abuso, de manera que éste continuó y ella no tuvo la posibilidad de ser consolada, contenida ni protegida. Mucho más adelante en el proceso, ella seguía teniendo miedo a los hombres, no podía ni imaginar ni fantasear que algún hombre la abrazara o la besara y no “se veía” con una pareja. En esta viñeta podemos observar algunos de los síntomas que revisamos en el artículo y que pueden ayudar a señalar la posibilidad de un abuso, incluso antes de que aparezcan los recuerdos de la paciente, facilitando la elección de un tratamiento más enfocado al trauma. Si utilizamos las investigaciones que señalan los cluster o grupos de síntomas transversales, sobresalen, por un lado, la desregulación emocional que abruma a la paciente con tanta frecuencia y las dificultades para integrar sus recuerdos y experiencias de manera coherente, especialmente los relativos al abuso, pero también los relacionados con su propio cuerpo y con sus necesidades más elementales de autocuidado y, por supuesto, la dificultad para integrar su sexualidad y feminidad de una manera que le permitiera aceptarla y le brindara la posibilidad de disfrutarla. En este sentido, sobresale su disgusto por ser mujer y el deseo de no tener cuerpo. Estos síntomas no son suficientes para integrar un diagnóstico de ningún trastorno aparte del de ansiedad generalizada y depresión que ya traía, y no pueden asociarse al diagnóstico de estrés postraumático antes de que aparezcan los recuerdos del abuso.
A pesar de ello, en conjunto, pueden alertarnos, prender una señal de alarma para considerar la posibilidad de un abuso y buscar tratamientos más directos, eficaces y amigables para la paciente. Respecto al apego y a sus modelos internos de trabajo, podemos pensar en que internalizó modelos de trabajo segregados, algunos incluyen las experiencias de haber sido usada, ignorada, y le generan una imagen de sí misma en la que se considera indigna, no merecedora de atención o de amor, mientras que otros le reflejan mejores imágenes de sí misma y le permiten una interacción más funcional en su día a día. No puede pedir ayuda porque no está segura de merecerla y le cuesta aceptarla cuando alguien se la ofrece porque no sabe si le van a pedir algo a cambio. No puede integrarse como un ser sexual sin revivir la vergüenza del abuso y prefiere renunciar a su vida sexual que arriesgarse al dolor y al rechazo. Quisiera subrayar que estos síntomas estaban presentes desde muchos años antes y que, al no considerarse en conjunto, nunca fueron identificados como señales de un trauma complejo, por lo que esta paciente se exigía a sí misma un rendimiento y una organización en la vida laboral al mismo nivel que todas las demás personas, sin considerar lo mucho que estaba sufriendo y la sobrecarga de su sistema de respuesta al estrés.
4.2. Segunda viñeta
B es una paciente de 16 años que acude a consulta un poco presionada por sus padres y sobre todo por la jefa de su mamá, que es psicóloga y recomienda que la atiendan al escuchar cómo la molestan en la escuela: sufre bullying, y lo ha sufrido por años, especialmente durante la secundaria. Ella describe a los niños que la molestan y todo lo que le hacen, pero no muestra el afecto correspondiente, dice que ya se acostumbró y que no le importa. Comenta que sus padres tienen muy mala relación, que se la pasan peleando y que su hermana (casi 10 años mayor) es la consentida. También dice que siempre que pelean sus padres es por culpa de ella, porque no le gusta lo que ellos hacen, no le gusta platicar con ellos, no le gusta lo que piensan y que “no se siente su hija”. Estos pensamientos le causaban mucho enojo y sus papás la describían como que “vivía enojada todo el tiempo”.
Al principio se negó a trabajar lo relacionado con el bullying, sacó mucho material con relación a sus sentimientos de soledad durante su infancia, ya que sus padres trabajaban en casa, en un taller propio, de manera que siempre estaba segura en el sentido de que no se saliera o sufriera accidentes, pero ninguno de sus padres estaba emocionalmente disponible. Cuando empezó a sacar material relacionado con el bullying, empezamos a reprocesar con EMDR y, en la segunda sesión, a partir de un recuerdo en el que veía la mirada del niño que más la molestaba, su personalidad se desdobló completamente y apareció una voz diferente que decía ser “la fuerte”, “la que tiene que salir a defenderla”. Esta voz estuvo saliendo durante mucho tiempo cada vez que ella tocaba sentimientos de miedo y debilidad. Esta voz conocía a la persona completa y tenía la historia de su vida, pero no sucedía así al revés. La paciente no recordaba nada de lo que esta otra voz decía. Algunas veces regresaba fácilmente a ser ella misma y algunas otras se quedaba como la fuerte y así se iba a su casa. Era tan extraño que yo llegué a pensar que podía estar fingiendo, sin embargo, decidí aprovecharla y fue precisamente esta voz la que me dio los primeros datos de varios abusos sufridos a lo largo de su vida. El primero fue a los 4 años y duró varios meses, cometido por el chofer del transporte escolar; este abuso terminó al finalizar el ciclo escolar. Más adelante hubo dos abusos más, uno a los 8 años llevado a cabo por una vecina y el otro a los 10 años fue un abuso repetitivo en el que el agresor fue un tío. Ambos en su casa, mientras sus papás trabajaban en el taller. Esta voz de la fuerte me fue dando los detalles y los datos del abuso, pero sin ningún afecto, describía hechos, no reacciones. Cuando le preguntaba cómo se sentía, invariablemente contestaba que ella no estaba para sentir. Esta voz aparecía a veces en la escuela cuando la molestaban y en una ocasión golpeó a un compañero tan fuerte, que tuvieron que detenerla entre varios y después no recordaba cómo lo había hecho. Además, se lastimaba de una manera muy particular: se bordaba las manos con aguja e hilo, haciéndose diseños de letras o de líneas y después sacaba fotos de estos “bordados” para guardarlas de recuerdo.
En el transcurso de varios meses sólo podía hablar del abuso cuando aparecía la fuerte, hasta que un día pudo hablarlo sin cambiar de voz. Durante este tiempo, la paciente se disfrazaba de hombre con frecuencia, se vendaba los pechos, se ponía bigote, se engomaba el pelo y así salía con un grupo de amigos, que la conocían bien y encontraban muy divertido el asunto. Al mismo tiempo, decía que ella no quería ser la típica niña que nada más habla de hombres y de maquillaje y que ser mujer era una gran desventaja. Llegó a experimentar una relación con otra niña, de la que decía estar enamorada, pero terminó en unos cuantos días. Cuando cambió de ciclo escolar, se enamoró de un muchacho varios años mayor que ella. Platicaba largas horas con él, y finalmente se hicieron novios a escondidas. Un día que fue vestida de niño a la escuela, el muchacho aprovechó para contarle que él también tenía esa afición y le mostró sus fotos disfrazado de mujer. Pocos meses después terminó la relación por celos y un largo periodo de tiempo dijo que era homosexual, sin embargo, aunque hablaba mucho de las niñas que le llamaban la atención, tuvo varios novios. En el tiempo que estuvo en tratamiento, entró a la universidad y, por primera vez en su vida, se integró bien a su grupo, hizo amigos y amigas y trabajó bien en equipos. Como seguía vistiéndose de niño ocasionalmente, sus compañeras le decían que era un chico guapo, pero ella añoraba que también la vieran como una niña linda y se ponía vestidos, ensayaba maquillajes y peinados femeninos en su cuarto, sin atreverse a salir de su casa “vestida de niña”. En esta viñeta sobresalen otros síntomas que también son difíciles de integrar en un diagnóstico específico, pero que mirados en conjunto pueden darnos la señal de alarma para pensar en un caso de abuso o trauma complejo: la disociación, las dificultades sociales que son las que la traen a consulta, la desregulación emocional que en este caso se manifiesta más por el lado del enojo y la impulsividad, la desconexión con su propio cuerpo que permitía la autolesión y las dificultades para integrar su sexualidad y para aceptarse y gustar de sí misma como mujer. Por su edad, algunos síntomas podrían ser considerados propios de la adolescencia, pero en conjunto, representan una señal de alarma que puede ayudarnos a elaborar un diagnóstico más adecuado.
5. Conclusiones
La revisión de las investigaciones respecto a los eventos traumáticos relacionales, repetitivos y sufridos durante la infancia, puede ofrecernos herramientas para la comprensión, diagnóstico y tratamiento de los pacientes que han sido víctimas de este tipo de trauma, incluso cuando los mismos pacientes no son conscientes de haberlos sufrido. El objetivo de este artículo es invitar a los profesionistas a distinguir entre este tipo de traumas y los eventos traumáticos únicos, no relacionales, sufridos a edades más avanzadas. Esta distinción es fundamental para atender a las víctimas de ambos tipos de trauma, ya que requieren un manejo muy diferente. El análisis de los daños ocasionados por el trauma complejo nos indica que el tratamiento debe ser profundo, adecuado al ritmo del paciente, interdisciplinario y debe incluir al menos algunas estrategias no verbales para facilitar el manejo de huellas dolorosas no integradas en un todo y no mediadas por el lenguaje.
Estos tratamientos son largos y a menudo deben llevarse a cabo por periodos y/o por diferentes caminos terapéuticos. Quisiera subrayar la importancia de reconocer los síntomas propios de los pacientes que han sufrido estos eventos traumáticos incluso cuando ellos mismos no los recuerden, de manera que sea posible detectar los casos que pasan desapercibidos para psicólogos, médicos, padres y maestros de estos pacientes.
Quizá los síntomas que en este periodo histórico se prestan más a confusión, pero que son verdaderamente frecuentes en el caso particular del abuso sexual, son los relacionados con la integración de la sexualidad: el disgusto por su propio sexo y la sensación de no ser “suficientemente” hombre o “suficientemente” mujer.
Me parece que no es arriesgado sugerir que cuando aparezcan estos síntomas a cualquier edad, se considere la posibilidad de un abuso entre los probables diagnósticos. Soy consciente de la dificultad de explorar esta posibilidad y de las dificultades para llegar a una conclusión con certeza, pero también considero que el esfuerzo invertido en hacerlo puede significar una gran diferencia para la vida de estos pacientes. Considero una necesidad ineludible seguir investigando y desarrollando mejores métodos de diagnóstico oportuno y tratamiento para las víctimas de este tipo de trauma.
6. Referencias
- Ainsworth, M. (1979). Infant- mother attachment. American Psychologist, 34(10), 932–937.
- Anda, R.; Felitti, V.; Bremmer, J.; Walker, J.; Whitfield, C.; Perry, B.; Dube, S., y Giles, W. (2006). The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood: A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 256, 174–186.
- Bacon, H., y Richardson, S. (2001). Attachment theory and child abuse: An overview of the literature for practitioners. Child Abuse Review, 10, 377–397.
- Bailey, T., y Brand, B. (2017). Traumatic dissociation: Theory, research and treatment. Clinical Psychology: Science and Practice, 24(2), 170–185.
- Becker-Weidman, A. (2006). Treatment for children with trauma-attachment disorders: Dyadic developmental psychotherapy. Child and Adolescent Social Work Journal, 23(2), 147–171.
- Benjamin, J., y Galit, A. (2015). The too muchness of excitement: Sexuality in light of excess, attachment and affect regulation. International Journal of Psychoanalysis, 96, 39–63.
- Bowlby, J. (1988). A secure base: Parent-child attachment and healthy human development. Nueva York: Basic Books.
- Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28, 759–775.
- Briere, J.; Hodges, M., y Godbout, N. (2010). Traumatic stress, affect dysregulation, and dysfunctional avoidance: A structural equation model. Journal of Traumatic Stress, 23(6), 767–774.
- Cassidy, J., y Mohr, J. (2001). Unsolvable fear, trauma and psychopathology: Theory, research and clinical considerations related to disorganized attachment across the life span. Clinical Psychology: Science and Practice, 8(3), 275–298.
- Cloitre, M., y Beck, G. (2017). Introduction for the special issue: The long-term effects of childhood adversity and trauma. Clinical Psychology: Science and Practice, 24, 107–110.
- Cross, D., y Bradley, E. (2017). Neurobiological development in the context of childhood trauma. Clinical Psychology: Science and Practice, 28, 112–124.
- D’Andrea, W.; Bradley, S.; Spinazzola, J., y Van der Kolk, B. (2012). Understanding interpersonal trauma in children: Why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis. American Journal of Orthopsychiatry, 82(2), 187–200.
- Ensink, K.; Normandini, L.; Target, M.; Fonagy, P.; Sabourini, S., y Berthelot, N. (2015). Mentalization in children and mothers in the context of trauma: An initial study of the child reflective functioning scale. British Journal of Developmental Psychology, 33, 203–217.
- Felitti, V.; Anda, R.; Nordenberg, D.; Williamson, A.; Spitz, V.; Edwards, M.; Koss, J., y Marks, J. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. The Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245–258.
- Fraley, C. (2010). Adult attachment theory and research. A brief overview. Disponible en https://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/attachment.htm (Consulta: 23 de abril, 2019).
- Grossmann, K., y Waters, E. (2005). Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies. Nueva York: The Guilford Press.
- Heller, L., y Lapierre, A. (2012). Healing developmental trauma: How early trauma affects self-regulation, self-image and the capacity for relationship. Ed. Kindle. California: North Atlantic Books.
- Hesse, E., y Main, M. (2000). Disorganized infant, child, and adult attachment: Collapse in behavioral and attentional strategies. Journal of the American Psychoanalytic Association, 48, 1097–1127.
- Kisiel, C.; Fehrenbach, T.; Torgersen, E.; Stolbach, B.; McClelland, G.; Griffin, G., y Burkman, K. (2014). Constellations of interpersonal trauma and symptoms in child welfare: Implications for a developmental trauma framework. Journal of Family Violence, 29, 1–14.
- Lieberman, A. F., y Pawl, J. H. (1990). Disorders of attachment and secure base behavior in the second year of life: Conceptual issues and clinical intervention. En M. T. Greenberg, D. Cicchetti y E. M. Cummings (Eds.), Attachment in the preschool years: Theory, research, and intervention (pp. 375–397). Chicago: University of Chicago Press.
- Liotte, G. (2006). A model of dissociation based on attachment theory and research. Journal of Trauma and Dissociation, 7(4), 55–74.
- Main, M.; Hesse, E., y Kaplan, N. (2005). Predictability of attachment behavior and representational processes at 1, 6, and 19 years of age. The Berkeley Longitudinal Study. En K. Grossmann y E. Waters (2005), Attachment from infancy to adulthood: The major longitudinal studies. Nueva York: The Guilford Press.
- McLaughlin, K.; Green, J.; Gruber, M.; Sampson, N; Zaslavsky, A., y Kessler, R. (2010). Childhood adversities and adult psychopathology in the National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) I: Associations with first onset of DSM-IV disorders. Psychological Medicine, 40, 847–859.
- Messman-More, T., y Bhuptani, P. (2017). A review of the long-term impact of child maltreatment on Post-Traumatic Stress Disorder and its comorbilities: An emotional dysregulation perspective. Clinical Psychology: Science and Practice, 24(2), 154–169.
- Panksepp, J. (2006). Emotional endophenotypes in evolutionary psychiatry. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 30, 774–784.
- Porges, S., y Buczynski, R. (2012). La teoría polivagal para el tratamiento del trauma. Disponible en www.psicol.unam.mx/profesionales/psiclinica/iem/pdf/la_teoria_polivagal.pdf (Consulta: 23 de abril, 2019).
- Schore, J., y Schore, A. (2008). Modern Attachment Theory: The central role of affect regulation in development and treatment. Clinical Social Work Journal, 36, 9–20.
- Sroufe, A. (2005), Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment & Human Development, 7(4), 349–367.
- Tarren-Sweeney, M. (2013). An investigation of complex attachment and symptomatology among children in foster and kinship care. Child Psychiatry and Human Development, 44, 727–741.
- Tarullo, A., y Gunnar, M. (2006). Child maltreatment and the developing HPA axis. Hormones and Behavior, 50, 632–639.
- Tata, D. A., y Anderson, B. J. (2009). The effects of chronic glucocorticoid exposure on dendritic length, synapse numbers and glial volume in animal models: Implications for hippocampal volume reductions in depression. Physiology & Behavior, 99(2), 186–193. doi:10.1016/j.physbeh.2009.09.008
- Teicher, M., y Samson, J. (2016). Annual research review: Enduring neurobiological effects of childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(3), 241–266.
- Van der Kolk, B. (2005). Developmental trauma disorder. Psychiatric Annals, 35(5), 401–409.